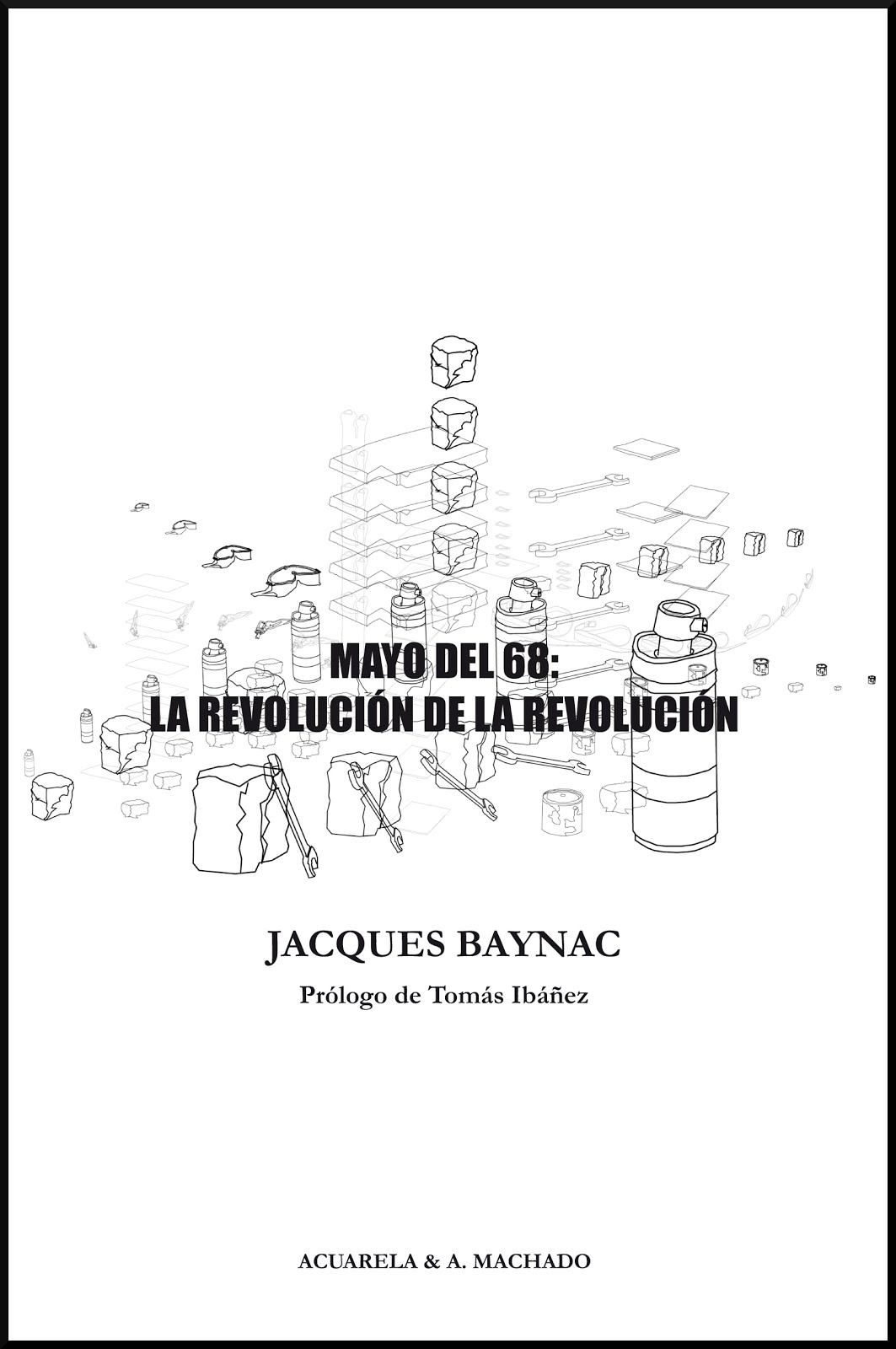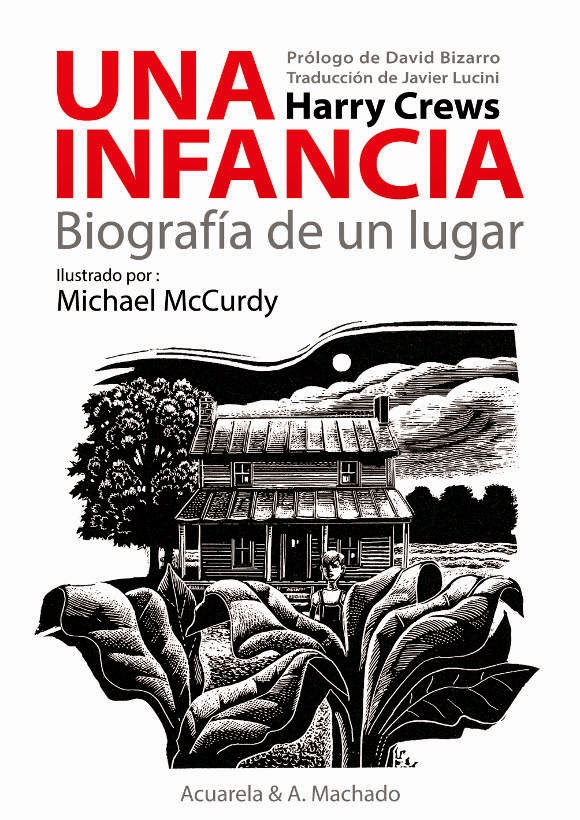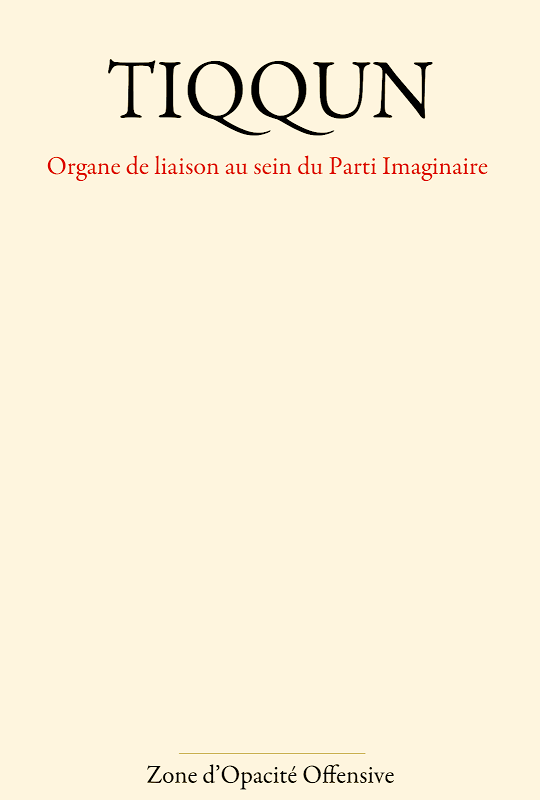A
través del torrente de luz desfilaba una cola de usuarios que casi
asomaba su extremo posterior por la boca de la Ciudad Iluminada.
Entre ellos nos mezclamos el Maestro Penumbra y yo, haciendo sonar
las monedas que contábamos para el billete, como habíamos convenido
para pasar inadvertidos. Cuando con paciente paso nos acercábamos hacia la taquilla,
entre ancianos de codos afilados, un señor de
bigote arrogante paseó su mirada por las facciones del Maestro, que al
instante abandonó su fingimiento y echó a correr
hacia el interior, saltando ágilmente sobre los tornos y seguido a
corta distancia por la mayor velocidad que mis piernas permitieron.
El Agente de la Luz del bigote no salió en nuestra persecución. Le
bastaba comunicar nuestra presencia para dejar la ejecución en manos
de sus compañeros armados. No abandonamos por este peligro el plan
previamente concebido: era la principal habilidad de Penumbra,
adquirida por la costumbre, sortear al enemigo.
Me
había costado un tiempo decidirme a acompañarle en aquel sabotaje.
Aunque lo conocía ligeramente desde la infancia, ya que éramos
vecinos, sólo comencé a conversar con él dos meses antes de esta
primera aventura. Una noche de diciembre lo encontré en la escalera
en avanzado estado de embriaguez. Debido sin duda a un ebrio arranque
de alegría me propuso acompañarle a su casa. Allí, tras varias
horas de charla intrascendente junto a una botella y un paquete de
cigarros, se atrevió a confesarme sus conocimientos, sus planes y
su insuperable timidez. En un cuarto apenas iluminado por la luz de
la calle que se filtraba entre las cortinas, escuché revelaciones
sorprendentes de cuya veracidad no podía sino dudar entonces. ¿Cómo
podría haber sospechado que era la Luz causa de todos los
sufrimientos de la ciudad? Me parecía inconcebible aquella relación
entre la Luz, hasta entonces símbolo de progreso y civilización
para mí, y la destrucción de la alegría. Me explicó, en un lenguaje con dejes mesiánicos, que esta
destrucción había tenido su origen varios siglos antes del
nacimiento del cristianismo. La Luz se fue introduciendo poco a poco
en los rincones, en la intimidad de los pequeños cuartos, y acabó
por desplazar el mundo de sombras que nos rodeaban. Entre las muchas
heridas abiertas, Penumbra destacaba la timidez y la seriedad.
«Es obvio que la luz causa malestar. La luminosidad nos deja
indefensos antes las miradas de los demás, sin poder cobijarnos. La respuesta de nuestros cuerpos se debe a esa sensación de
opresiva vigilancia, esa continua y dolorosa exposición
pública, que provoca diversas reacciones:
»Los
tímidos, desde hace un tiempo Agentes de la Sombra, nos hemos
replegado hacia la oscuridad, donde nadie nos observa.
»Los
más sufridos, ignorantes de la procedencia de su aflicción, se
refugiaron de manera inconsciente en la careta de la seriedad,
homogeneizando sus gestos. Obtienen por recompensa, a cambio de su
rigidez facial, la seguridad de no convertirse en el blanco de las
miradas del mundo. Y no sólo tienen estos Severos Semblantes, como
nosotros los llamamos, que enfrentarse a cualquier juicio visual,
sino que la represión es sistematizada por dedos acusadores.
»Esos
dedos, que como rayos caen sobre el desafortunado que muestra algún
rasgo que lo diferencia, risa irrespetuosa o expresión informal,
pertenecen a los Agentes de la Luz. Recuperados por el Flujo de Luz
de entre los Severos Semblantes, han sido sometidos a largas
exposiciones bajo los focos, de tal manera que han terminado por
anular todo impulso de individualidad en sus mentes. Una segunda
misión les ha sido encomendada: eliminar a los Agentes de la Sombra
en los pasillos y vagones de la Ciudad Iluminada. Para ello se sirven
del Deslumbrador, que camuflan bajo las más diversas formas.»
Dos
meses después de aquella noche agarraba el grasiento pasamanos de
las escaleras mecánicas, a la retaguardia del Maestro. En mi bautizo
como Agente de la Sombra bajaría nada menos que a la búsqueda del
Generador Central de la Ciudad Iluminada. Aunque en la Ciudad
Exterior, más antigua, el Flujo de Luz seguía cegando muchas
pupilas, los Agentes de la Sombra, ayudados por la noche, habían
prosperado gracias a exitosas actividades terroristas. De este modo
los Grandes Jefes Relucientes resolvieron trasladar su centro de
operaciones a los Subterráneos del Transporte, morada del relucir
desde su construcción en el siglo XIX. Llevaron así la primacía
de la Luz al subsuelo, a las profundidades de la tierra,
atravesándola con sus cuchillos de claridad. Lo indefinido recibía
por primera vez contorno.
Sabíamos,
por tanto, la dificultad que entrañaba nuestra empresa. Pues incluso
las sombras de los hombres y mujeres, que no son sino diminutos
restos del dominio de la oscuridad, tienden en los Subterráneos
Iluminados a desvanecerse, atacadas desde todos los puntos.
Bajo los fluorescentes que techaban los túneles vi en la cara del Maestro aquel temor que ya me había anticipado en nuestras conversaciones. «Por supuesto que he vivido el miedo infantil de las noches a oscuras en que las sábanas sirven de escudo. Pero es un sentimiento mil veces preferible a su faro deslumbrante en la cara. Cualquier intento de huida resulta vano bajo sus focos eléctricos. Al menos aquel miedo a los fantasmas de la noche era mío. Jugaba con él, estaba ahí para fascinarme, para vencerlo llegado el momento. Pero el otro miedo viene de ellos, el que me meten por los ojos.»
En
el vagón los Severos relajaban su crispación mirándose los zapatos
negros. «El calzado negro, con sus oscuros cordones, al igual que
toda vestimenta de este color, constituye una amenaza para el orden
luminoso pues libera a la vista del reluciente asedio.»
Así disertaba Penumbra sobre las virtudes de la sombra:
«La oscuridad, amigo Borroso, es el lugar donde nada nos es
impuesto: hacemos y nos hacemos a nuestro antojo. Cuando nos
sumergimos en las sombras, renunciamos, por imposible, a la medición,
al cálculo. Su naturaleza es tal que los objetos ya nunca permanecen
fijos, ni tienen principio ni final, pues no hay líneas. Me
sorprenden al rozarme, al chocar con la extensión de mi piel, y en
esto precisamente reside lo prodigioso: recuperamos a oscuras la
pasión por explorar lo desconocido y lo innombrable, porque nadie
juzga nuestras caras... Cuando encendemos la Luz las paredes se
revisten de claridad, la claridad propia de la ciencia que encierra
los territorios en un mapa. Pero no olvidemos que el interruptor lo
apretamos casi siempre nosotros».
El
curso de estas reflexiones fue interrumpido por un acontecimiento
imprevisto durante el trasbordo hacia la línea del Generador. En un
pasillo desolado nos cruzamos con un cochecito de bebé guiado por
una elegante anciana. Al llegar a su altura Penumbra lanzó una
mirada furtiva al interior del cochecito. Me cogió del brazo, cuando
los sobrepasamos, para decirme al oído: «Corre hacia el andén».
Y mientras me alejaba rebotaban en las paredes los pasos del Maestro
retrocediendo y su voz amable que entablaba conversación con la
anciana: «Hermosa criatura, abuela».
Dos
minutos de impaciente espera separaron mi llegada al andén y la
aparición simultánea, como si lo hubiesen concertado de antemano,
del Maestro Penumbra y un tren que nos transportaría a nuestro
destino.
Y
no venía solo Penumbra, sino que apresuradamente entró al vagón
cargado con aquel bebé en los brazos. Indignado, en mi ignorancia,
le exigí una explicación por el absurdo rapto. Temía yo que por
una insensatez sin motivo no estuviéramos a la altura de las
maravillosas proezas realizadas por nuestros compañeros: pensaba yo
en el Capitán Modorra, que había llenado de niebla los Subterráneos
de Londres, y en Juana Tinieblas, que ensombreció con su inmenso
manto negro el pabellón donde científicos de todo el globo
celebraban una convención sobre bombillas... y en tantas otras
hazañas que conocía por el Maestro Penumbra. Pero tan pronto como
tuve conocimiento de los motivos de aquel delito, todos mis temores
huyeron en desbandada: habíamos capturado a la Gran Esperanza
Blanca. Era El Prometido. El elegido por la Luz, que tomaría cuerpo
en él para convertirlo, como a otros antes, en un Gran Jefe Lúcido.
Los profetas de la Luz habían anunciado que aquel bebé que nos
sonreía tímidamente, embutido en un vestido blanco y con
inconfundible palidez en la cara, habría de sumir al género humano
en la mayor concentración de Luz que había conocido la historia.
El Mesías de los Grandes Jefes, como se le nombraba en los Salmos
de
Lucero, tendría poder para reducir las sombras a su mínima
expresión. Pero el azar había puesto a nuestro alcance la
posibilidad de desbaratar el Apocalipsis Blanco. Aquel Mesías, que
viajaba siempre desprotegido para no levantar sospechas, nos sonreía
en el vagón, gracias al talento del Maestro Penumbra.
Sin
embargo, no dejamos que la emoción nos embargara de tal modo que
peligrase nuestra empresa original: el Gran Apagón. Si llegábamos
al Generador, en la estación de Las Bengalas (llamada así por los
de la Sombra) conseguiríamos apagar las luces de la Ciudad Iluminada
creando un feliz caos, que vendría a ser la culminación de los
sueños más ambiciosos de Penumbra. Y nada ni nadie parecía capaz
de detenerlo.
En
el tren, Penumbra, animado por lo acontecido, me obsequió con nuevos
detalles sobre la historia de la Revolución Difusa que habían
iniciado los Agentes de la Sombra. La mayor parte se concentra en
cavidades sombrías bajo las montañas. En la Ciudad Exterior caminan
muchos junto a las paredes de los edificios aunque un gran número de
ellos han sido deslumbrados cuando acudían a orgías en sótanos
deshabitados. Una docena escasa actúa en los túneles de la Ciudad
Iluminada, por donde corren los trenes hasta alcanzar la siguiente
estación. «Podrás
verlos acurrucados contra un hueco en la pared, si pegas la cara a la
ventanilla.»
También
me contó algo, por primera vez, de su vida anterior. Había
trabajado grabando la voz de esos monos de las máquinas que se veían en
algunas tiendas de Frutos Secos. Inventando un original tono atiplado
encontró un espacio donde verter su afán creativo, frenado en otras
actividades por su asfixiante timidez. Pero acabó por dimitir cuando
le fue negada su petición de variar el texto que recitaba el animal.
Tras una prolongada temporada perdido en ocupaciones sin
expectativas, un aluvión de sueños reveladores le abrió la puerta
hacia una nueva vida. El Maestro amaba los sueños. En ellos
comprendió las causas de aquella timidez y entró en contacto con
los restantes Agentes de la Sombra, que utilizaban este medio para su
comunicación. «El
sueño es la más completa ausencia de luz.»
En
la pared interior, negra, de sus párpados, el Maestro poseía su
propia pantalla de cine, y en ella se proyectaba la Revolución
Difusa.
 |
| Ilustración: David Muñoz |
En
el trayecto hacia Las Bengalas sonaba un acordeón maltratado por un
viejo adormecido, al cual Penumbra no quitaba ojo. Como el Maestro no
me dijo nada, fueron los hechos mismos quienes me descubrieron las
causas de tal interés por la música. Comenzó la luz del andén a
entrar por las ventanas y el tren iniciaba su frenada. Al tiempo que
Penumbra dejaba a La Gran Esperanza Blanca en mis manos, el
acordeonista llegó hasta nuestra posición. Acercó su mano el
Maestro al vaso para depositar una moneda, que cayó al suelo, como
comprendí después, de manera intencionada. El músico agachado
chilló al recibir la primera patada del Maestro, quien, después de
propinarle la segunda, forcejeó con él para arrebatarle el
instrumento. Con éste en la mano corrió hacia las puertas recién
abiertas. Salí tras él y oí allí, en un extremo del andén, las
últimas palabras que me dirigió su boca jubilosa: «¡Un
Deslumbrador!».
Me indicó con un gesto que no le siguiera y se lanzó hacia la
oscuridad del túnel, delante de la cabecera del tren. Así se lo
tragaron las tinieblas. Transcurrieron unos treinta segundos y del
túnel llegó un prolongado gemido de placer al tiempo que un
estallido de oscuridad absoluta se apoderaba del lugar. Me adentré,
tanteando como pude, pues llevaba aún al bebé, en el maravilloso
revuelo que se había formado en el vagón. Sentí entonces que mi
timidez, como en átomos disgregados, se extendía por todo el vagón
y se aproximaba a los cuerpos intercambiando hasta el infinito los
papeles de tocador y tocado... Aún ahora se me empañan los ojos al
recordar el Gran Apagón.
Hoy
acudiré a la Sierra del Norte para unirme con los pobladores
sombríos en su Guerrilla Oscura. Con la Gran Esperanza Blanca en
nuestras manos la victoria está más cerca. Debo acabar estas líneas
y partir antes de que vengan a buscarme. Quizá tres páginas en
negro hubieran bastado para hacerme entender. Pero me temo que hasta
que llegue el Gran Apagón Eterno tendré que conduciros a las
Sombras a
través de palabras.