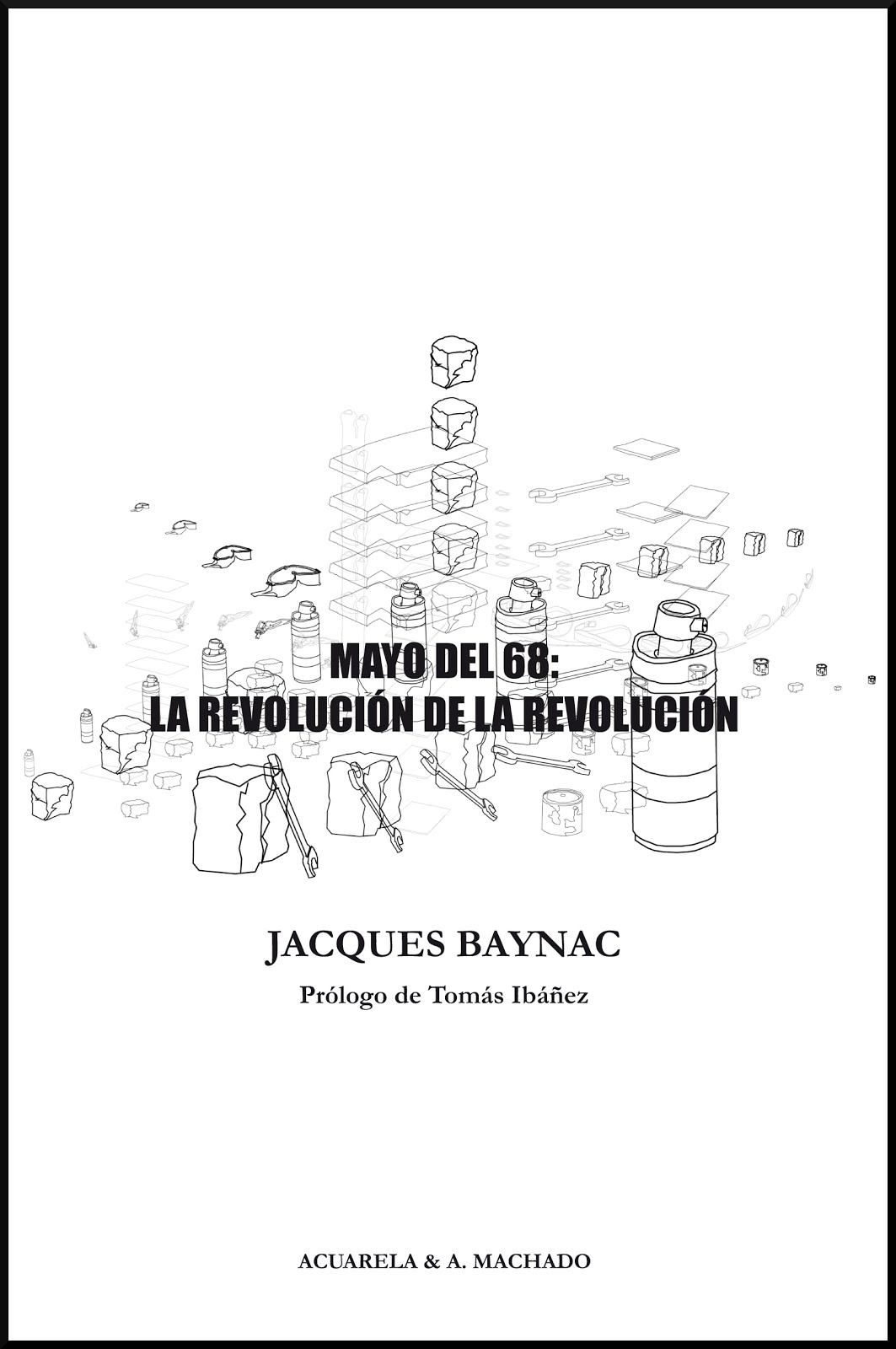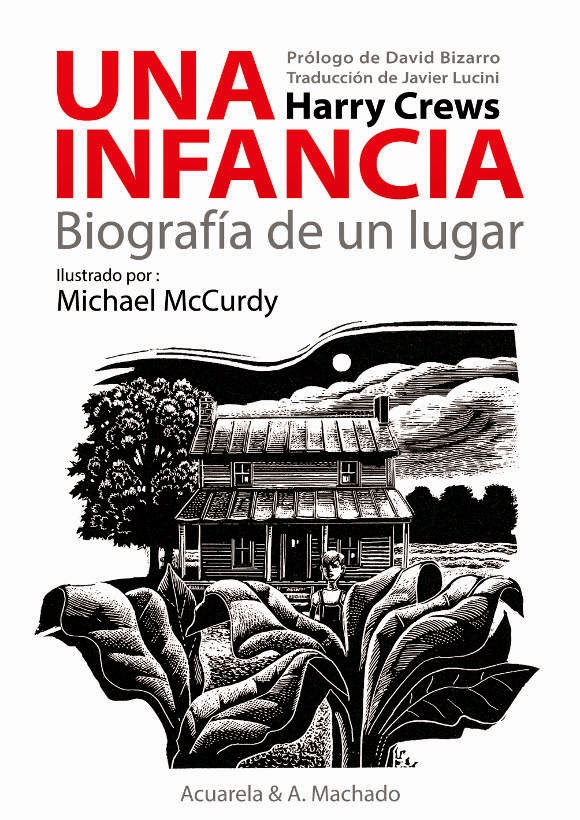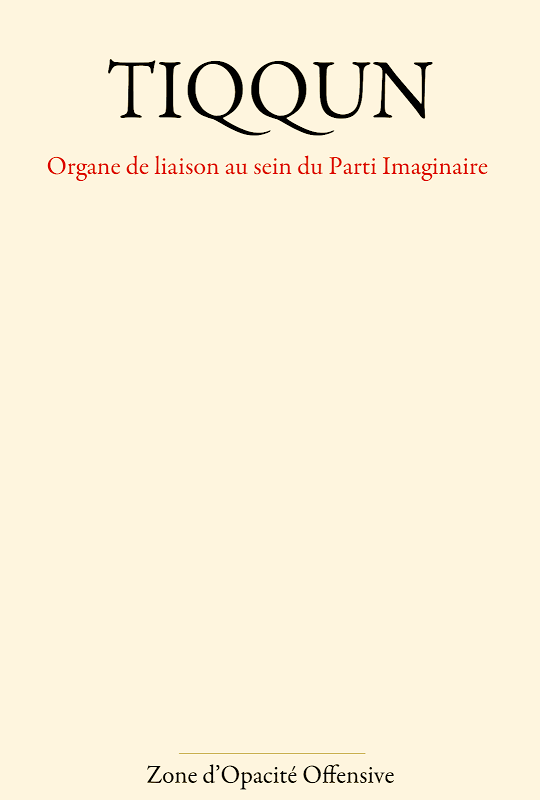¿Cómo se dispara Mayo del 68? El 3 de mayo, los grupos politizados tienen un meeting en la Sorbona. Los ánimos se calientan cuando llegan noticias de la presencia cercana de grupos fascistas. La policía decide intervenir, rodea el edificio y tiende una trampa a los estudiantes: los líderes negocian una salida pacífica, pero los militantes estudiantiles son introducidos en furgonetas según van saliendo del edificio. Y sin embargo, con los líderes y militantes detenidos por la policía, el barrio mismo y la gente cualquiera que está allí presente se pone en pie y comienza una batalla campal con la policía. La paradoja aquí es, por tanto, que Mayo del 68 comienza de alguna manera desbordando a los grupúsculos y los militantes organizados, lo cual ya no dejaría hacer durante todo el tiempo de la revuelta. Lo cuenta aquí Jacques Baynac, participante del meeting de la Sorbona él mismo y detenido también el día 3, autor del último libro de Acuarela: Mayo del 68: la revolución de la revolución.
El 4 de mayo, fichado como «merodeador» y puesto en libertad hacia la una de la madrugada, llego al bulevar Saint Michel. Es como si una tormenta hubiese asolado París. La calle está cubierta de escombros, de ramaje, de basura diversa. Un detalle llama, no obstante, mi atención. Las cadenas aque ciñen el cruce entre Soufflot y Saint Michel han desaparecido.
Lo impensable había advenido. Mientras nos detenían en la plaza de la Sorbona, una multitud se amontonaba en el liceo Saint Louis. Era la hora de salir de clase. Estudiantes y transeúntes de todas las edades y condiciones se concentraban y observaban el arresto de los militantes, la noria de coches policiales. Algunos se morían de rabia por la impotencia. La mayor parte sólo estaba curioseando.
Delante de la librería de Presses Universitaires de France aparca un joven bajito de ojos verdes. Es estudiante de letras, hijo de profesores, anarquista. Tiene veinticinco años. Pierre Arènes ha caído casualmente por ahí. Está indignado. No tanto por la entrada de la policía en la Sorbona, pues hace tiempo que ha comprendido que esta puede permitirse cualquier cosa, como por la idea de que ya no se puede ni discutir sin terminar detenido. Él y otros gritan: «¡Liberad a nuestros compañeros!». Desde en frente se responde: «¡CRS, SS!». La excitación va creciendo. Alguien se atreve a bajar a la calzada y a quedarse en ella.
Este gesto anodino es una bomba. Para todos los presentes significa: «Vosotros habéis ocupado la Sorbona; nosotros ocupamos la calle. Vosotros habéis transgredido vuestra ley; nosotros ya no tenemos por qué respetarla». Unos coches de policía patrullan, todavía con pereza. Pierre Arènes se agacha. Coge una piedra, una no muy grande, vaya, y la lanza hacia un coche de policía(1). Inmediatamente, por no decir al mismo tiempo, dos o tres de las personas que están a su lado lo imitan. Son las 17:30. Las piedras no alcanzan su objetivo. Se buscan más. En este lugar no abundan. Se arrancan las verjas de los árboles y se tiran al bulevar, pero no se consigue bloquearlo. Un coche de policía llega por casualidad. Se grita más fuerte. Un joven taxista avanza pausadamente por la calzada con un adoquín en la mano sacado de quién sabe dónde. Lo lanza. El adoquín alcanza de lleno el parabrisas del vehículo y cae sobre un brigadier que resulta gravemente herido. El coche zigzaguea, se detiene, huye por la calle Médicis. Las fuerzas del orden reciben autorización para intervenir. Excitados por la herida de uno de los suyos, se desbocan enseguida, persiguen a todos aquellos a quienes consideran culpables, golpean de forma indiferenciada y salvaje a cualquiera que tenga la mala suerte de encontrarse al alcance de sus porras.
En el cruce entre el bulevar Saint Michel y la calle Monsieur-le-Prince, una joven pareja se dirige al cine Trois Luxembourg. Empleada de un restaurante universitario, ella tiene veintitrés años y vive con un estudiante suizo de veinticinco. Ella se llama Marie France Paro, él, Henri Dacier. Un grupo de policías persigue a un lanzador de piedras. A su paso van repartiendo porrazos a diestro y siniestro. Uno de ellos se abstiene in extremis de sacudir a Marie France y le dice: «Lárguese por ahí». Cuando ella se da la vuelta para recuperar a su Henri, este yace en el suelo con cinco policías ensañándose con él. Marie France arremete contra ellos con todas sus fuerzas, sobre todo contra el más salvaje, un pelirrojo con bigotes. Los policías terminan soltando a su presa y yéndose a dar porrazos a otra parte. Henri Dacier estará ciego durante varios días: «Ese momento», dice, «nos hizo comprender rápidamente de qué lado estábamos». A decir verdad, él sólo necesitaba una confirmación. Había participado en el Grupo de Estudios Marxistas de Lausanne en 1965 y dos años después en nuestro grupo de investigación parisino para el que había escrito un texto: «Compartimos reflexiones de una lucidez extraordinaria sobre los problemas de los demás pero nunca nos referimos a nosotros, a nuestra propia situación; como si personalmente no tuviéramos verdaderos problemas o como si –puesto que al fin y al cabo experimentamos el deseo de juntarnos– encontráramos en el estar ahí y comulgar en nuestro malestar social, la forma de saciar nuestras aspiraciones profundas»(2).
Desde hace ya una hora larga, una marea asciende y desciende por el bulevar Saint Michel. El ambiente es de jugar a lo grande, a un juego de polis y cacos. Con polis verdaderos y cacos falsos. Los atacantes se disuelven en una multitud más y más densa. Las cargas policiales se suceden. Las granadas lacrimógenas explosionan. Se llora mucho. Un grupo de unas cuarenta personas disfruta de lo lindo. El número de enragés crece a la misma velocidad de los porrazos recibidos. Un camionero frena su máquina, desciende tranquilamente de ella, saca primero un gato y acto seguido, la manivela. Haciéndolo girar de una forma terrorífica consigue dispersar él solo a un grupo de Guardias Móviles. Y se va.
Un Peugeot 404 negro para en la esquina de la calle de l’École de Médecine. Lo conduce un joven de veinticinco años. Vende software de IBM. Se ha enterado de las escaramuzas en el Barrio Latino por la radio del coche. Y llega allí justo en el momento en que unos policías están a punto de atrapar a unos jóvenes. Se interpone con su vehículo, lo detiene y, haciéndose el inocente, pregunta por las causas de tanto jaleo. Le responden con toda la claridad de dos golpes de porra bien atinados. Claude Frèche, casado y padre de familia, se convierte así en un enragé más.
Las verjas de los árboles bloquean ahora el bulevar. La multitud se ha adueñado de la calle. Está completamente envalentonada. Absorbe sin protestar a los perseguidos, no hace nada para ayudar a los perseguidores: ha elegido su campo. Sin dejarse llevar por el pánico, encaja los golpes más duros repartidos por una policía que ha perdido la cabeza. Aún espantado, el comandante Demurier, del cuerpo de los guardianes de la paz, declarará dos días más tarde ante el juzgado de lo penal número 10 que juzga a los manifestantes detenidos en delito flagrante: «He visto ya infinidad de manifestaciones, sobre todo en el Barrio Latino. El viernes [3 de mayo], vi a unos chicos enloquecidos por la rabia levantando barricadas, dedicándose a toda clase de destrozos, fundiendo el asfalto para sacar los adoquines de la calzada. Vi, por primera vez en toda mi carrera, a las fuerzas de la policía obligadas a retroceder ante una ofensiva de los manifestantes que las bombardeaban con adoquines. Aunque había algunos cabecillas, unos cuarenta, en mi opinión los manifestantes actuaban en su conjunto de forma espontánea, por el placer de destruir»(3).
Los «cabecillas» eran, efectivamente, poco numerosos. Tenían el denominador común de no ser militantes organizados. Los poquísimos miembros de grupúsculos, que se encontraban allí porque no habían sido detenidos en el patio de la Sorbona, se esforzaban todos ellos por mantener la calma. «¡Esto es una locura, compañeros! ¡Replegaos! ¡No sigáis a los provocadores!», gritaba un militante de la FER encaramado a un automóvil frente a la Sorbona. Muerta de miedo, Élisabeth Brünner lo insultaba con todas sus fuerzas. En la calle Cujas, otro miembro de la FER, hijo de uno de los principales responsables de la OCI, impedía decididamente a Pierre Guillaume(4), que había acudido en auxilio, levantar una barricada que habría podido bloquear los coches de policía que llevaban a los militantes detenidos. Había, así mismo, algunos otros, de distintas tendencias, que no decían pero tampoco hacían nada. De todas formas, la multitud ignoraba a estos aguafiestas y, en lo que atañe a los combatientes, estos estaban demasiado ocupados como para preocuparse por ellos.
Aunque nunca olvidarían que si por fin habían podido actuar había sido gracias a la ausencia forzosa de los militantes y de sus organizaciones.
Al detener a todos los revolucionarios organizados del Barrio Latino, la policía había dejado involuntariamente el campo libre a todos los que, ignorando que era imposible porque «las condiciones objetivas y subjetivas» no se daban todavía, vencieron en calidad de amateurs en lo que todos los profesionales habían fracasado. La propia policía había aniquilado lo que retenía a las masas.
Se había cargado la última mediación entre el poder y la sociedad.
Había creado un vacío por donde todo se escapaba, aspirado por un agujero negro donde los grupos revolucionarios eran los primeros en disolverse.
Viendo su necesidad y legitimidad destruidas por el acontecimiento, los grupúsculos reaccionan autojustificándose. Las JCR fingen no esquivar el debate para poder enterrarlo mejor: «La manifestación del 3 de mayo ha suscitado en el movimiento estudiantil uno de sus típicos debates falsos. “Ya veis que no servís para nada, decían partiéndose de risa los espontaneístas a los grupúsculos. Mirad qué magnífica respuesta han desencadenado las bases estudiantiles cuando todos estabais bloqueados en la Sorbona. Es más, apostamos lo que haga falta a que con vosotros en la calle no habría pasado nada. Porque con vuestra labia, vuestra disciplina, vuestros servicios de orden habríais conseguido paralizar una vez más la iniciativa de las masas”»(5). A lo cual, las JCR replican: «Años de propaganda revolucionaria, años de movilización y de luchas asumidos por los grupúsculos, han llevado la «espontaneidad» del movimiento estudiantil a un nivel de madurez política muy apreciable. Es esa madurez la que se ha manifestado de forma «espontánea» durante la noche del 3 de mayo y las semanas posteriores».
El problema de esta tesis es que la madurez del puñado de combatientes del 3 de mayo no debía casi nada a la acción de los grupúsculos. En la plaza Maubert y la calle Écoles, donde también había habido bronca, eran los «macarras» del «Roméo Club» situado en la esquina del bulevar Saint Germain con la calle Saint Jacques, los que habían dirigido el cotarro; y nadie podría afirmar sin desternillarse que lo habían hecho influenciados por la propaganda de los grupúsculos. En lo que atañe a los escasos universitarios y estudiantes de secundaria que intervinieron, estos eran, salvo un puñado de excepciones, adversarios declarados de los grupúsculos leninistas.
1. La palabra utilizada en el texto es voiture pie, un vehículo de color negro y blanco usado por la policía [N. de la T.].
2. Archivos privados.
3. Cita de Rioux y Backmann, L’explosion de Mai, p. 114.
4. Fundador de la librería Le vielle taupe en 1965, militante durante algún tiempo de Socialismo o Barbarie y después de Poder Obrero, una de sus escisiones, Pierre Guillaume se convirtió años más tarde en una de las principales referencias del negacionismo en Francia (N. del E.).
5. Daniel Bensaïd y Henri Weber, Mai 68, une répétition générale, p. 112.
El 4 de mayo, fichado como «merodeador» y puesto en libertad hacia la una de la madrugada, llego al bulevar Saint Michel. Es como si una tormenta hubiese asolado París. La calle está cubierta de escombros, de ramaje, de basura diversa. Un detalle llama, no obstante, mi atención. Las cadenas aque ciñen el cruce entre Soufflot y Saint Michel han desaparecido.
Lo impensable había advenido. Mientras nos detenían en la plaza de la Sorbona, una multitud se amontonaba en el liceo Saint Louis. Era la hora de salir de clase. Estudiantes y transeúntes de todas las edades y condiciones se concentraban y observaban el arresto de los militantes, la noria de coches policiales. Algunos se morían de rabia por la impotencia. La mayor parte sólo estaba curioseando.
Delante de la librería de Presses Universitaires de France aparca un joven bajito de ojos verdes. Es estudiante de letras, hijo de profesores, anarquista. Tiene veinticinco años. Pierre Arènes ha caído casualmente por ahí. Está indignado. No tanto por la entrada de la policía en la Sorbona, pues hace tiempo que ha comprendido que esta puede permitirse cualquier cosa, como por la idea de que ya no se puede ni discutir sin terminar detenido. Él y otros gritan: «¡Liberad a nuestros compañeros!». Desde en frente se responde: «¡CRS, SS!». La excitación va creciendo. Alguien se atreve a bajar a la calzada y a quedarse en ella.
Este gesto anodino es una bomba. Para todos los presentes significa: «Vosotros habéis ocupado la Sorbona; nosotros ocupamos la calle. Vosotros habéis transgredido vuestra ley; nosotros ya no tenemos por qué respetarla». Unos coches de policía patrullan, todavía con pereza. Pierre Arènes se agacha. Coge una piedra, una no muy grande, vaya, y la lanza hacia un coche de policía(1). Inmediatamente, por no decir al mismo tiempo, dos o tres de las personas que están a su lado lo imitan. Son las 17:30. Las piedras no alcanzan su objetivo. Se buscan más. En este lugar no abundan. Se arrancan las verjas de los árboles y se tiran al bulevar, pero no se consigue bloquearlo. Un coche de policía llega por casualidad. Se grita más fuerte. Un joven taxista avanza pausadamente por la calzada con un adoquín en la mano sacado de quién sabe dónde. Lo lanza. El adoquín alcanza de lleno el parabrisas del vehículo y cae sobre un brigadier que resulta gravemente herido. El coche zigzaguea, se detiene, huye por la calle Médicis. Las fuerzas del orden reciben autorización para intervenir. Excitados por la herida de uno de los suyos, se desbocan enseguida, persiguen a todos aquellos a quienes consideran culpables, golpean de forma indiferenciada y salvaje a cualquiera que tenga la mala suerte de encontrarse al alcance de sus porras.
En el cruce entre el bulevar Saint Michel y la calle Monsieur-le-Prince, una joven pareja se dirige al cine Trois Luxembourg. Empleada de un restaurante universitario, ella tiene veintitrés años y vive con un estudiante suizo de veinticinco. Ella se llama Marie France Paro, él, Henri Dacier. Un grupo de policías persigue a un lanzador de piedras. A su paso van repartiendo porrazos a diestro y siniestro. Uno de ellos se abstiene in extremis de sacudir a Marie France y le dice: «Lárguese por ahí». Cuando ella se da la vuelta para recuperar a su Henri, este yace en el suelo con cinco policías ensañándose con él. Marie France arremete contra ellos con todas sus fuerzas, sobre todo contra el más salvaje, un pelirrojo con bigotes. Los policías terminan soltando a su presa y yéndose a dar porrazos a otra parte. Henri Dacier estará ciego durante varios días: «Ese momento», dice, «nos hizo comprender rápidamente de qué lado estábamos». A decir verdad, él sólo necesitaba una confirmación. Había participado en el Grupo de Estudios Marxistas de Lausanne en 1965 y dos años después en nuestro grupo de investigación parisino para el que había escrito un texto: «Compartimos reflexiones de una lucidez extraordinaria sobre los problemas de los demás pero nunca nos referimos a nosotros, a nuestra propia situación; como si personalmente no tuviéramos verdaderos problemas o como si –puesto que al fin y al cabo experimentamos el deseo de juntarnos– encontráramos en el estar ahí y comulgar en nuestro malestar social, la forma de saciar nuestras aspiraciones profundas»(2).
Desde hace ya una hora larga, una marea asciende y desciende por el bulevar Saint Michel. El ambiente es de jugar a lo grande, a un juego de polis y cacos. Con polis verdaderos y cacos falsos. Los atacantes se disuelven en una multitud más y más densa. Las cargas policiales se suceden. Las granadas lacrimógenas explosionan. Se llora mucho. Un grupo de unas cuarenta personas disfruta de lo lindo. El número de enragés crece a la misma velocidad de los porrazos recibidos. Un camionero frena su máquina, desciende tranquilamente de ella, saca primero un gato y acto seguido, la manivela. Haciéndolo girar de una forma terrorífica consigue dispersar él solo a un grupo de Guardias Móviles. Y se va.
Un Peugeot 404 negro para en la esquina de la calle de l’École de Médecine. Lo conduce un joven de veinticinco años. Vende software de IBM. Se ha enterado de las escaramuzas en el Barrio Latino por la radio del coche. Y llega allí justo en el momento en que unos policías están a punto de atrapar a unos jóvenes. Se interpone con su vehículo, lo detiene y, haciéndose el inocente, pregunta por las causas de tanto jaleo. Le responden con toda la claridad de dos golpes de porra bien atinados. Claude Frèche, casado y padre de familia, se convierte así en un enragé más.
Las verjas de los árboles bloquean ahora el bulevar. La multitud se ha adueñado de la calle. Está completamente envalentonada. Absorbe sin protestar a los perseguidos, no hace nada para ayudar a los perseguidores: ha elegido su campo. Sin dejarse llevar por el pánico, encaja los golpes más duros repartidos por una policía que ha perdido la cabeza. Aún espantado, el comandante Demurier, del cuerpo de los guardianes de la paz, declarará dos días más tarde ante el juzgado de lo penal número 10 que juzga a los manifestantes detenidos en delito flagrante: «He visto ya infinidad de manifestaciones, sobre todo en el Barrio Latino. El viernes [3 de mayo], vi a unos chicos enloquecidos por la rabia levantando barricadas, dedicándose a toda clase de destrozos, fundiendo el asfalto para sacar los adoquines de la calzada. Vi, por primera vez en toda mi carrera, a las fuerzas de la policía obligadas a retroceder ante una ofensiva de los manifestantes que las bombardeaban con adoquines. Aunque había algunos cabecillas, unos cuarenta, en mi opinión los manifestantes actuaban en su conjunto de forma espontánea, por el placer de destruir»(3).
Los «cabecillas» eran, efectivamente, poco numerosos. Tenían el denominador común de no ser militantes organizados. Los poquísimos miembros de grupúsculos, que se encontraban allí porque no habían sido detenidos en el patio de la Sorbona, se esforzaban todos ellos por mantener la calma. «¡Esto es una locura, compañeros! ¡Replegaos! ¡No sigáis a los provocadores!», gritaba un militante de la FER encaramado a un automóvil frente a la Sorbona. Muerta de miedo, Élisabeth Brünner lo insultaba con todas sus fuerzas. En la calle Cujas, otro miembro de la FER, hijo de uno de los principales responsables de la OCI, impedía decididamente a Pierre Guillaume(4), que había acudido en auxilio, levantar una barricada que habría podido bloquear los coches de policía que llevaban a los militantes detenidos. Había, así mismo, algunos otros, de distintas tendencias, que no decían pero tampoco hacían nada. De todas formas, la multitud ignoraba a estos aguafiestas y, en lo que atañe a los combatientes, estos estaban demasiado ocupados como para preocuparse por ellos.
Aunque nunca olvidarían que si por fin habían podido actuar había sido gracias a la ausencia forzosa de los militantes y de sus organizaciones.
Al detener a todos los revolucionarios organizados del Barrio Latino, la policía había dejado involuntariamente el campo libre a todos los que, ignorando que era imposible porque «las condiciones objetivas y subjetivas» no se daban todavía, vencieron en calidad de amateurs en lo que todos los profesionales habían fracasado. La propia policía había aniquilado lo que retenía a las masas.
Se había cargado la última mediación entre el poder y la sociedad.
Había creado un vacío por donde todo se escapaba, aspirado por un agujero negro donde los grupos revolucionarios eran los primeros en disolverse.
Viendo su necesidad y legitimidad destruidas por el acontecimiento, los grupúsculos reaccionan autojustificándose. Las JCR fingen no esquivar el debate para poder enterrarlo mejor: «La manifestación del 3 de mayo ha suscitado en el movimiento estudiantil uno de sus típicos debates falsos. “Ya veis que no servís para nada, decían partiéndose de risa los espontaneístas a los grupúsculos. Mirad qué magnífica respuesta han desencadenado las bases estudiantiles cuando todos estabais bloqueados en la Sorbona. Es más, apostamos lo que haga falta a que con vosotros en la calle no habría pasado nada. Porque con vuestra labia, vuestra disciplina, vuestros servicios de orden habríais conseguido paralizar una vez más la iniciativa de las masas”»(5). A lo cual, las JCR replican: «Años de propaganda revolucionaria, años de movilización y de luchas asumidos por los grupúsculos, han llevado la «espontaneidad» del movimiento estudiantil a un nivel de madurez política muy apreciable. Es esa madurez la que se ha manifestado de forma «espontánea» durante la noche del 3 de mayo y las semanas posteriores».
El problema de esta tesis es que la madurez del puñado de combatientes del 3 de mayo no debía casi nada a la acción de los grupúsculos. En la plaza Maubert y la calle Écoles, donde también había habido bronca, eran los «macarras» del «Roméo Club» situado en la esquina del bulevar Saint Germain con la calle Saint Jacques, los que habían dirigido el cotarro; y nadie podría afirmar sin desternillarse que lo habían hecho influenciados por la propaganda de los grupúsculos. En lo que atañe a los escasos universitarios y estudiantes de secundaria que intervinieron, estos eran, salvo un puñado de excepciones, adversarios declarados de los grupúsculos leninistas.
1. La palabra utilizada en el texto es voiture pie, un vehículo de color negro y blanco usado por la policía [N. de la T.].
2. Archivos privados.
3. Cita de Rioux y Backmann, L’explosion de Mai, p. 114.
4. Fundador de la librería Le vielle taupe en 1965, militante durante algún tiempo de Socialismo o Barbarie y después de Poder Obrero, una de sus escisiones, Pierre Guillaume se convirtió años más tarde en una de las principales referencias del negacionismo en Francia (N. del E.).
5. Daniel Bensaïd y Henri Weber, Mai 68, une répétition générale, p. 112.